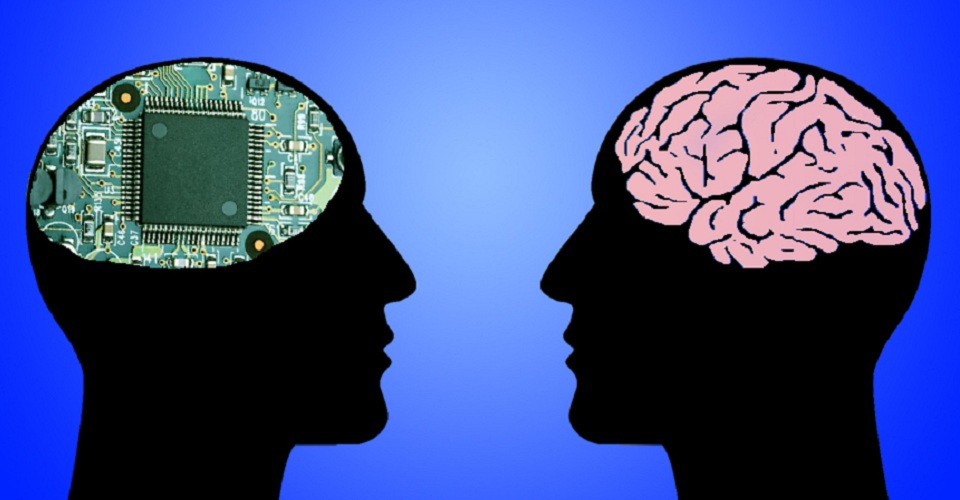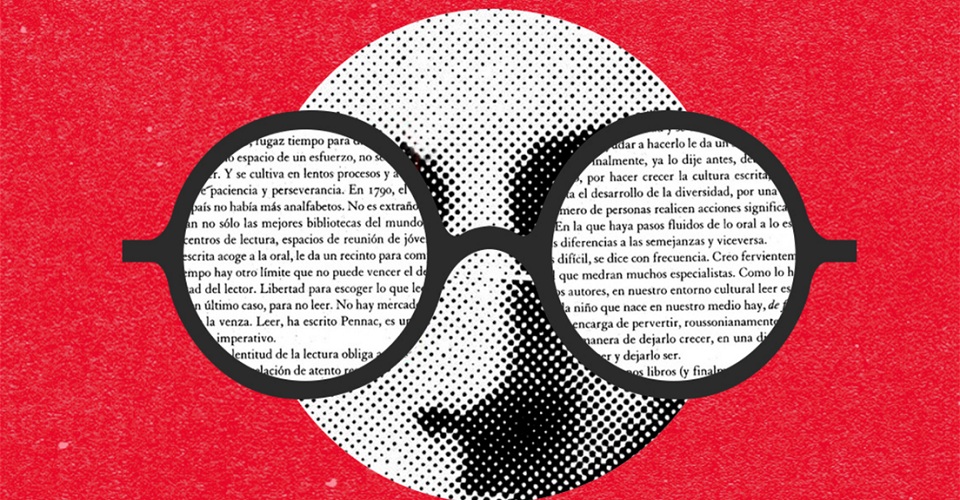Política
Cien a√Īos de ¬ęTrilce¬Ľ

CONCIENCIA CR√ćTICA | Miguel √Āngel Huam√°n | Octubre 27, 2022
A los cien a√Īos de publicado, Trilce de C√©sar Vallejo sigue como ‚Äúun territorio po√©tico no frecuentado coherentemente ni por la cr√≠tica ni por los lectores‚ÄĚ. Cumplido un siglo de su aparici√≥n, ‚Äúlas lecturas, morales, humanistas o psicol√≥gicas de Vallejo fallan porque se fijan excesivamente en contenidos, en lo subjetivo y no en el gesto performativo, en la escena del lenguaje, en la propia puesta en acto‚ÄĚ de las palabras. A pesar de algunas cr√≠ticas precursoras y comentarios anticipatorios, la dimensi√≥n fundacional dentro del horizonte po√©tico de la vanguardia internacional de la escritura vallejiana contin√ļa sin un esclarecimiento que haga justicia a su aporte.
En el marco de un Coloquio Internacional por los cien a√Īos de nacimiento del poeta, fuimos los primeros en afirmar que los poemas vallejianos son actos de habla, actos locutivos cuyo sentido no se agota en el contenido de los enunciados, pues su significado est√° en funci√≥n de la precisi√≥n de las condiciones indispensables para su √©xito o aceptabilidad. Es decir, poseen m√°s que un significado una fuerza ilocutiva que garantiza la comunicaci√≥n intersubjetiva por encima de la carga expl√≠cita de su informaci√≥n o contenido.
Aunque existe un marcado consenso en la crítica sobre el efecto que desencadenan sus poemas, lo cierto es que se ha intentado descifrar su nuevo lenguaje desde acercamientos sintácticos y semánticos con relativo y parcial éxito. Tal es el caso de Irene Vegas García (1982) que, con los conceptos y el método de Jean Cohen, centrado en las desviaciones fónicas y semánticas, analiza ocho poemas de Trilce. Así logra postular algunos mecanismos esenciales que le permiten establecer la estructura del nuevo lenguaje que Vallejo habría creado de forma particular, calificado este como de sentimiento o encantamiento; es decir, en un sentido connotativo. Sin embargo, al dejar incólume sin precisar ni explicar la naturaleza de ese lenguaje especial, el esfuerzo deviene descriptivo y constatativo porque reduce su visión del mismo al código, a las relaciones entre signos y de estos con los objetos designados, convalidando la perspectiva estructural que reduce la lengua a la función informativa.
Por otro lado, Ricardo Silva Santisteban (1994) al comparar las versiones anteriores de algunos poemas de Trilce realiza un notable catastro de recursos sint√°cticos y sem√°nticos, pero que lamentablemente no percibe la globalidad del uso del lenguaje con intencionalidad po√©tica de Vallejo al obviar la dimensi√≥n pragm√°tica del proyecto escritural de nuestro vate. Es decir, el poeta santiaguino est√° forzando al idioma a emanar una nueva po√©tica del ma√Īana que implica un nuevo lenguaje en ciernes o, con otras palabras, una dimensi√≥n simb√≥lica in√©dita, producto de la imaginaci√≥n al servicio de la creaci√≥n verbal que modeliza el pensamiento. El ep√≠tome de este efecto perlocutivo est√° en el t√≠tulo del poemario: ‚ÄúTrilce‚ÄĚ que no significaba nada dentro del enfoque gramatical y sem√°ntico de su tiempo, pero ahora no solo se pronuncia con facilidad y recurrentemente, sino que significa siempre en hazes (de ‚Äúhaz‚ÄĚ) innovadores. En concreto, como su titular, la escritura vallejiana funda un nuevo horizonte que rebasa la vanguardia y trasciende hasta la postvanguardia actual.
Asimismo, tan interesante como lo se√Īalado podemos constatar aquello que est√° ausente en el poemario, que adquiere un valor interpretativo crucial porque precisamente comunica mucho sin decir, al no enunciar: amor, libertad y entendimiento. No encontraremos en todo el conjunto versos que exalten o tributen ni a amor (omnipresente en el romanticismo), la libertad (cara a la vanguardia) y el entendimiento (favorita de la cr√≠tica postvanguardista). Aunque, Trilce incluye esos √°mbitos tem√°ticos asimilados a un discurso en acci√≥n afincado en los propios seres humanos; este n√ļcleo ser√° intensificado y ampliado en Espa√Īa aparta de m√≠ este c√°liz y en los recogidos en Poemas humanos. Tambi√©n es relevante frente a su profusa presencia en Los heraldos negros el notorio abandono del tema religioso.
Por otro lado, las presencias en el poemario son fuera de lo com√ļn, tanto en temas como en subtextos y contextos: profusa presencia de voces del habla cotidiana (coloquialismo sup√©rsite), encarcelamiento (enclaustramiento vital), sobrentendidos y malentendidos (representaciones internas). Estos otorgan a su registro de una ampliaci√≥n exponencial del campo sem√°ntico que desde lo expl√≠cito aborda lo impl√≠cito que exige el recurso de situaciones comunicativas plurales, cuyos contextos cognitivos y culturales adquieren tanto o m√°s importancia que el exclusivamente ling√ľ√≠stico.
El gran poeta Ezra Pound (El arte de la poesía, 1970) ha sido uno de los pensadores más agudos sobre la poesía, sus reflexiones han permitido definir las tendencias y transformaciones en el discurso poético moderno desde inicios del siglo XX. Entendía que existían tres vertientes en la escritura poética: la melopea, basada en la melodía musical de las palabras; la fanopea, encarnada en la imagen como elemento articulador de las palabras como totalidad; y la logopea, que entendía como el juego del intelecto entre la musicalidad y la imagen. Vallejo ha sido catalogado como perteneciente a la melopea posmodernista en Los heraldos negros (2018) y en tránsito a la fanopea en Trilce (1922), con lo que se le afinca a la vanguardia, pero latinoamericana.
Un error de la crítica literaria de mediados del siglo pasado ha sido asumir que bastaba con el nombre para incluir nuestra producción poética en el proceso moderno sin entender la necesidad de un cambio de mentalidad frente al desarrollo cultural capitalista que no se expande en forma homogénea, sino que produce colonialismo que altera las condiciones de su desarrollo que adquiere rasgos heterogéneos y plurales en la periferia. La marginalidad que el capital genera implica grandes diferencias si se radica en Lima, Asunción o La Paz en lugar de Nueva York, París o Roma.
Siguiendo a Scott Lash (Sociolog√≠a del modernismo, 1997), que al inicio de la √ļltima d√©cada del siglo pasado hizo una s√≠ntesis cr√≠tica de la sociolog√≠a cultural occidental, podemos afirmar que C√©sar Vallejo forma parte de la explosi√≥n diferenciadora de la vanguardia moderna, pero a diferencia de sus coet√°neos fundadores de la tradici√≥n po√©tica modernista su alcance abarca precursoramente la fase nueva vanguardista y la implosi√≥n posmoderna sucesiva y posterior. Esto significa que su registro l√≠rico rebasa la sensibilidad diferenciadora de la experimentaci√≥n caracter√≠stica de la tradici√≥n occidental y trasciende hasta una fase desdiferenciadora por nutrirse del √≠mpetu de la marginalidad de la heterog√©nea cultura andina. Esta postura diferente implica un retorno a lo comunitario simb√≥lico y a un uso pragm√°tico de las palabras; es decir, que concretiza lo abstracto como precis√≥ precursoramente Vil√©m Flusser (Hacia el universo de las im√°genes t√©cnicas, 1985), punto que como veremos caracterizar√° el horizonte po√©tico vallejiano.
La génesis de la actual cultura moderna hay que encontrarla en los procesos de diferenciación frente a la sociedad antigua en donde lo social constituía una totalidad entre las esferas sociales. Lo sagrado era inmanente a lo profano, los rituales a la religión, la naturaleza y lo espiritual permanecían unidos, trabajo y medio ambiente armonizaban. La modernización aparece como proceso con la autonomía progresiva de la cultura secular frente a la religiosa y la separación entre las esferas sociales. Correlato de la extensión del modo de producción del capital surge un régimen de significación, a fines del siglo XIX, que cuestiona la representación del discurso retórico dominante y promueve la figura y la imagen emergente. La escritura profana socava la homogeneidad pasada para instaurar la diferenciación al oponer la caducidad en todo ámbito o espacio. La irrupción de las vanguardias a inicios del siglo XX posee ese sesgo, lo que explica el interregno de la corriente modernista latinoamericana en la tradición marginal y periférica de habla hispana.
En t√©rminos contradictorios, simult√°neamente al tr√°nsito del ritmo y la rima hacia la imagen y el verso libre, el registro cambia el √©nfasis de la melopea hacia la fanopea, en la terminolog√≠a de Pound. Esta precisi√≥n posibilita comprender en t√©rminos de campos sem√°nticos la peculiaridad de la nueva poes√≠a latinoamericana y dentro de esta del proyecto po√©tico de la escritura vallejiana en su evoluci√≥n de Los heraldos negros (1918) hacia Trilce (1922) y de este hacia Espa√Īa aparta‚Ķ (1939) y los Poemas Humanos (1939). Este se caracteriza como una evoluci√≥n y superaci√≥n acelerada de la diferenciaci√≥n hacia la desdiferenciaci√≥n patente en el cambio tem√°tico de la caducidad espacio/temporal hacia una permanencia/continuidad; es decir, entre lo pasajero, ef√≠mero o vol√°til frente a la continuidad, la huella o lo universal solidario. Con otras palabras, la escritura po√©tica de C√©sar Vallejo cataliza en sus inicios la modernidad temprana y en su continuidad termina anticipando la modernidad tard√≠a.
Estamos en condiciones de poder precisar que Vallejo forma parte de la tradici√≥n de ruptura de la poes√≠a latinoamericana en tanto propone una visi√≥n simb√≥lica de diferenciaci√≥n. Frente al r√©gimen de significaci√≥n de la modernidad, encarna una conciencia cr√≠tica que percibe simult√°neamente la problem√°tica del individuo encerrado y atrapado en su defecci√≥n anuente complementariamente a la distinci√≥n sustentadora del colonialismo. En tal sentido, su po√©tica evolucionar√° hacia una perspectiva desdiferenciadora que rescata la solidaridad y la cooperaci√≥n en el proceso social como un horizonte cultural disidente y revolucionario. Por lo que, la conclusi√≥n nos conduce a una postura descolonizadora muy precursora, que hemos calificado de ‚Äúhumanismo comunicativo‚ÄĚ porque: ‚Äúla peculiar caracter√≠stica de la poes√≠a vallejiana, de suscitar las m√°s enconadas y contradictorias adhesiones ideol√≥gicas e interpretaciones, radica en la propia estructura verbal de los textos po√©ticos, cuyo peculiar estilo genera un humanismo comunicativo, sostenido en un uso dial√≥gico de la palabra. Este instala al lector, como conciencia coparticipante, en la dimensi√≥n de la interacci√≥n a trav√©s del lenguaje. En dicho horizonte, la experiencia est√©tico-literaria de la creaci√≥n verbal posibilita que recupere su capacidad de solidaridad y adhesi√≥n libre, su ser gen√©rico comunitario y cooperativo. En ese sentido, nuestro C√©sar Vallejo es un poeta universal que atraviesa cr√≠ticamente en su producci√≥n po√©tica los diferentes estadios de la cultura moderna para cuestionar permanentemente su falta de visi√≥n humana, solidaria y cooperativa.
Compartir en
Comentarios
Déjanos un comentario
Visita mas contenido
Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Política