CULTURA
Una herida colectiva
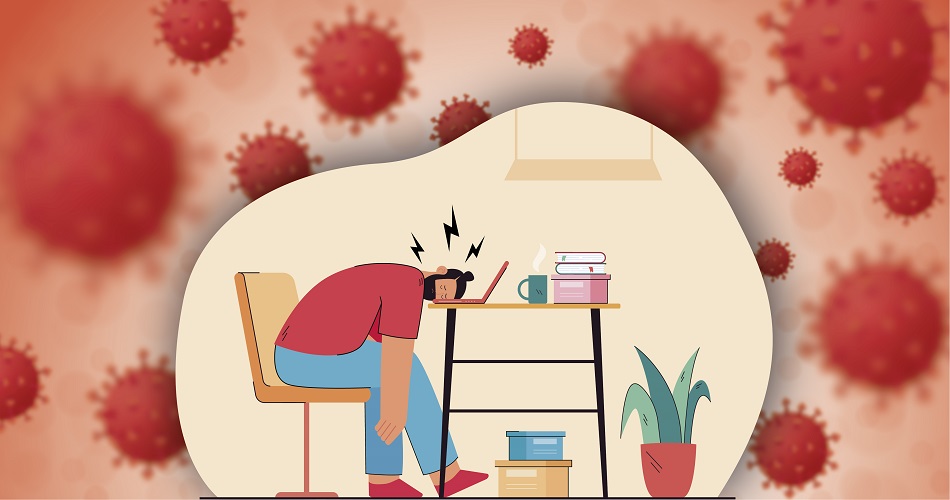
APUNTES COTIDIANOS | Claudia Incháustegui | Marzo 22, 2021
Hay veces en la madrugada donde me imagino a mi hijo preguntándome cómo fueron esos años de encierro producto de la pandemia. “Mamá, ¿cuántos años tenÃas?, ¿cómo te sentiste?, ¿tuviste miedo?, ¿qué tanto cambió todo?â€.
Le diré que ese 12 de marzo de 2020 habÃa tenido mi primera salida sola en tres meses, luego de haberlo alumbrado. Que esa tarde fui a un salón de belleza, me corté el cabello y lo alisé. Que después me encontré con una vieja amiga y caminamos juntas. Respiré la libertad lejos de la maternidad mientras él, con sus demandantes tres meses, era cuidado por sus abuelos. Le contaré que esa misma noche la nueva normalidad comenzó en nuestro paÃs.
Mi amiga me preguntó si habÃa escuchado las noticias sobre un paciente cero en el Perú y afirmamos que, seguramente, empezarÃan a “meternos miedo†para tapar todas las tonterÃas polÃticas que se tejÃan por ese entonces. Tomamos un taxi y, un par de cuadras más allá, nos reÃmos a carcajada de dos sujetos que lucÃan mascarillas. “¡Qué exagerados!â€, dijimos y continuamos la cháchara.
Imagino que, cuando le cuente a mi hijo estos detalles, él estará en el nivel primario asistiendo presencialmente a un colegio y yo tendré la paciencia de contarle cómo fue el inicio de esa nueva normalidad en el paÃs. Le diré que esas horas de libertad experimentadas fueron arrebatadas por más de un año de encierro. Lejos de la posibilidad de caminar tranquila por la calle disfrutando el viento norteño de la ciudad sin mascarilla ni protector facial.
Le revelaré que el insomnio llegó a mi puerta. Le contaré cómo su papá y yo conversábamos largas horas hasta las cinco o seis de la mañana, o cómo su padre se la pasaba en amanecidas Zoom con amigos y yo “pegada†a las series de Netflix. Que adoptamos nuevos hábitos a nuestra vida como la forma maniática de desinfectar todo lo que entrara a la casa, desde vÃveres hasta la ropa. Que usábamos bicicletas para desplazarnos y hasta sobre las náuseas que sentÃa por comer alimentos que compraba en el mercado, porque los imaginaba manoseados por otras personas.
Le hablaré de mi miedo por contraer el covid-19 y esa toma de temperatura diaria que aliviaba mi agitación en el pecho. Le confesaré que, mientras él crecÃa fuerte y saludable en nuestras cuatro paredes y sin contacto alguno con otras personas, nosotros nos convertÃamos en parte de esa estadÃstica que el Ministerio de Salud revelaba que 70 % de peruanos tenÃa problemas de salud mental. Estábamos dañados mental y emocionalmente.
Le confesaré que, más de una vez, quise llamar a la lÃnea 113, opción 5, de apoyo emocional del Minsa, pero no me atrevà porque pensaba que era solo un efecto de la ansiedad, esa misma que se vio reflejada en 7 de 10 peruanos durante la pandemia. Tantos con esa falsa alarma de tener coronavirus unidos por el miedo.
Lo imagino con esa capacidad de asombro natural reflexionando sobre cada detalle de mis palabras, por contarle la distancia que se generó entre nuestros familiares, las privaciones de ir a lugares de esparcimiento, de ese desempleo vestido de suspensión perfecta. Le hablaré de la muerte, esas que llegaron a nuestra puerta, y cómo los saludos de cumpleaños se cambiaron por las condolencias. Le hablaré de la convivencia diaria, el ingenio para reinventarse, las clases virtuales y que, pese al tiempo, aún no hay medidas suficientes que prioricen la salud mental de los peruanos.
Le contaré que hacer todo en casa no solo dañó la vista de las personas por estar expuesta al computador, sino también su mente. Le relataré sobre ancianos con miedo a morir y salir de casa, sobre mujeres alumbrando a sus hijos solas y sin apoyo en esas primeras horas cruciales de la maternidad. Sobre familias enteras que no tenÃan comida y hacÃan ollas comunes en las zonas más pobres y olvidadas por las autoridades. Familiares de pacientes covid que dormÃan en las afueras de los hospitales sin información e impedidos de despedirse, que buscaban comprar o recargar un balón de oxÃgeno para salvar la vida de un ser querido. Maestros frustrados por no saber cómo llegar a todos sus estudiantes. PolicÃas y militares en las calles para hacer cumplir el toque de queda, que intervenÃan locales con fiestas clandestinas y se exponÃan constantemente. Médicos con la presión máxima de ser llamados “héroes sin capa†y que, ante la falta de camas y respiradores, estaban obligados a elegir a cuál paciente atender.
Le diré que todos los flancos de nuestra humanidad fueron atravesados por una pandemia que sacó lo mejor y peor de nosotros, que los golpes de nuestros polÃticos agrandaron esa herida social de la que no nos curaremos, y nuestra única esperanza son los jóvenes y las nuevas generaciones.
Imagino que en unos años seguiré con mi familia completa y con mi hijo enterándose de la realidad de nuestro paÃs. Imagino que ya todos nos habremos vacunado. Que la cuarentena será un término lejano y que el coronavirus ya no será sinónimo de muerte sino de infección viral inmediatamente controlada.
Hablar del covid es escarbar en esos miedos que se nos han enfrentado vestidos de estrés, depresión, ansiedad y paranoia. Espero en unos años contarle a mi hijo lo que vivimos como paÃs en estos tiempos crÃticos, con la misma lucidez con la que escribo esto entre el agotamiento y el insomnio.
_________________________________
Ilustración: Carolina RenterÃa.
Compartir en
Comentarios
Déjanos un comentario
Visita mas contenido
Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Cultura














