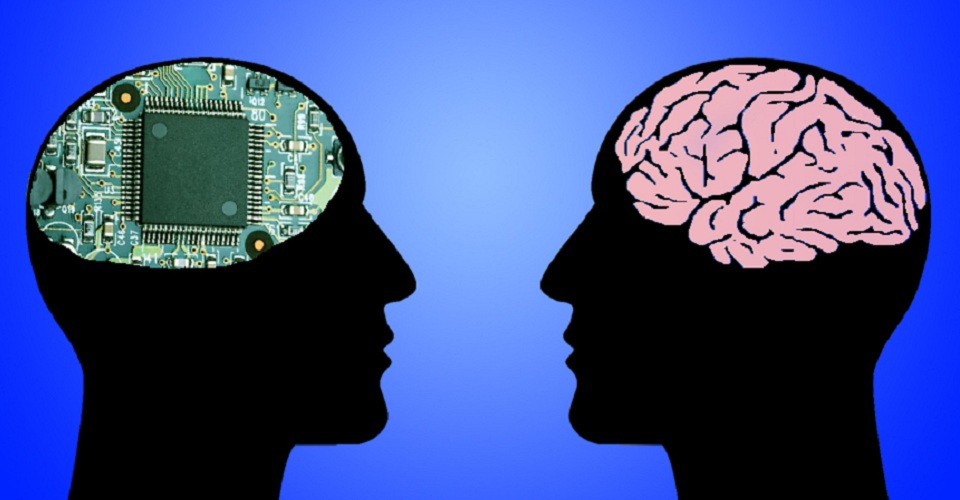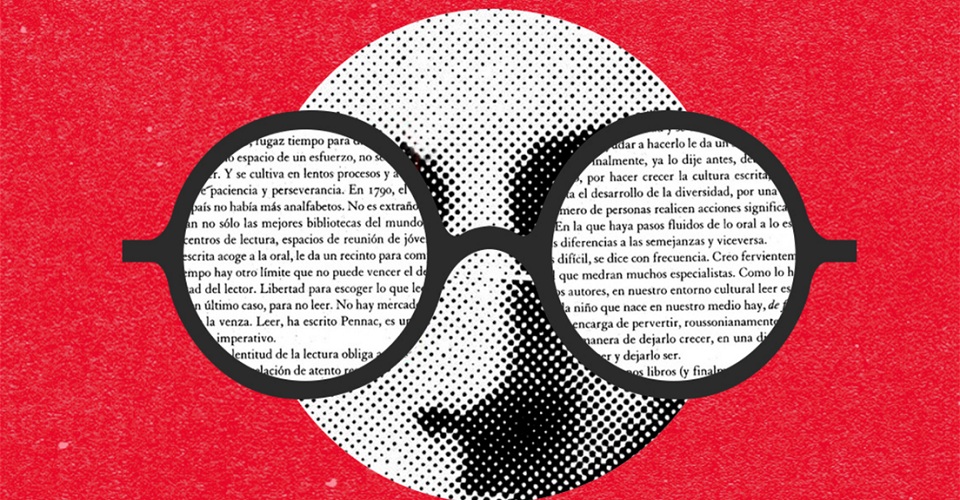Política
Función de la literatura y el arte hoy
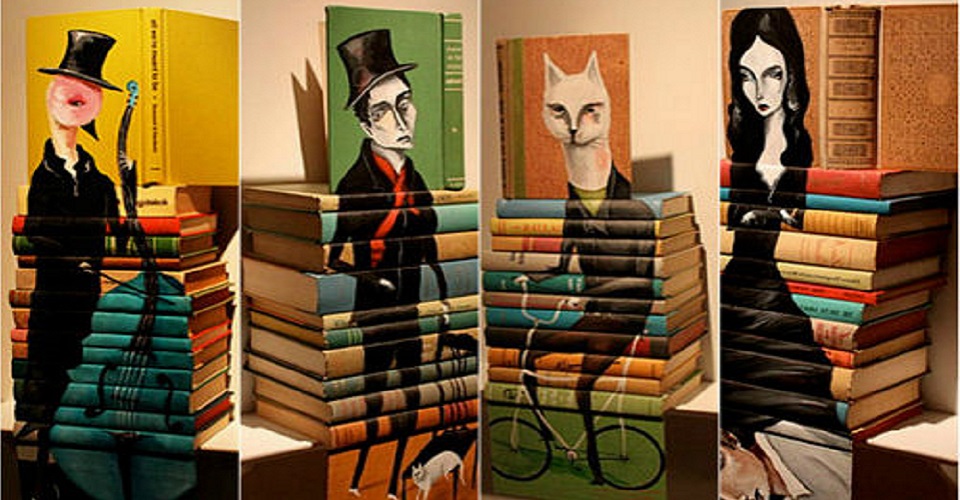
CONCIENCIA CR√ćTICA | Miguel √Āngel Huam√°n | Julio 20, 2022
En las √ļltimas d√©cadas, el t√©rmino ‚Äúacontecimiento‚ÄĚ ha adquirido cierta notoriedad entre algunos fil√≥sofos (Badiou, Zizek, Deleuze, etc.). Sin embargo, en estos autores, su significado es sin√≥nimo de evento, acto singular e instant√°neo, constitutivo del ser, el actuar, la moralidad o el conocimiento. En general, el vocablo se refiere a un objeto que no se comporta como tal, sino como un proceso o movimiento no hist√≥rico de un devenir atemporal. ¬ŅQu√© caracter√≠sticas tiene el acontecimiento para el pensamiento racional de los fil√≥sofos? Ser√≠a un evento o una situaci√≥n que, por contar con algunas caracter√≠sticas extraordinarias, adquiere relevancia y logra llamar la atenci√≥n. En la sociedad moderna, los acontecimientos m√°s importantes son recogidos e informados a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n. Su empleo para referir a la literatura confunde el uso informativo e instrumental del lenguaje con el uso del lenguaje con intenci√≥n literaria o art√≠stica, cuyo efecto como acontecimiento simb√≥lico y est√©tico no radica en la transmisi√≥n de datos o hechos ocurridos y conocidos.
En el terreno de la creaci√≥n art√≠stica y literaria, la idea de acontecimiento ya estaba en la noci√≥n denominada como ‚Äúsituaci√≥n‚ÄĚ, que proviene de la d√©cada del cincuenta del siglo pasado, cuando Guy Debord funda en 1957 la Internacional Situacionista, disuelta en 1972. Este escritor, como director de la revista del mismo nombre, promovi√≥ an√°lisis te√≥ricos y cr√≠ticos muy l√ļcidos y radicales de la sociedad contempor√°nea. El movimiento situacionista se manifest√≥ a la vez como vanguardia art√≠stica, investigaci√≥n experimental de la libre construcci√≥n de la vida cotidiana y finalmente como contribuci√≥n a la articulaci√≥n te√≥rica y pr√°ctica de una nueva respuesta contestataria en b√ļsqueda del cambio social o de una revoluci√≥n cultural. Los situacionistas participaron activa e imaginativamente en el mayo franc√©s. En 1988, en un momento hist√≥rico posterior, Debord public√≥ sus "Comentarios sobre la sociedad del espect√°culo‚ÄĚ, cuyas reflexiones complementan sus aportes. El espect√°culo cumple en la sociedad de masas una funci√≥n equivalente a la que cumpl√≠a la religi√≥n en las sociedades tradicionales o el arte en el inicio del capitalismo. Su l√≥gica consiste en representar como real la experiencia vivida, para considerarla reflejo de nuestras propias necesidades; as√≠ convierte al individuo en espectador pasivo de la pol√≠tica y la producci√≥n material se reduce al consumo, a la d√≥cil aceptaci√≥n del estado de cosas existente.
Hay que recuperar de la vanguardia situacionista su noci√≥n de situaci√≥n, cuya definici√≥n nos acerca al concepto actual de acontecimiento: ‚Äúuna situaci√≥n es un momento de la vida capaz de traducirse en experiencia, en conocimiento irreductible que puede equipararse a la vivencia del creador en el momento de producir su obra, o a la contemplaci√≥n ensimismada y despreocupada de √©sta‚ÄĚ. Entendemos la noci√≥n de situaci√≥n como el ‚Äútiempo est√©tico‚ÄĚ fugaz, pero eterno, que los artistas plasman en sus obras, portadoras de un saber profano sobre la vida cotidiana. Una situaci√≥n puede ser espont√°nea o construida, es decir, producto de una secuencia azarosa de acontecimientos capaz de generar sentido en quien los vive, o resultado de un dise√Īo consciente que apunta a resultados espec√≠ficos. A los surrealistas les gustaba, por ejemplo, ‚Äúdescifrar situaciones espont√°neas‚ÄĚ; los situacionistas, que eran sus disc√≠pulos arrogantes y rebeldes, prefer√≠an ‚Äúdise√Īar situaciones y explorar sus efectos‚ÄĚ. Una revuelta art√≠stica es una situaci√≥n, medie o no la acci√≥n de una vanguardia. Una exaltaci√≥n amorosa es una situaci√≥n, provocada o no por la seducci√≥n consciente. Una vivencia po√©tica constituye una epifan√≠a o situaci√≥n reveladora. Los situacionistas confiaban en producir efectos tales aplicando t√©cnicas conscientes, como las enumeradas antes.
La sociedad del espectáculo (1974) de Debord, como texto fundador, establece nexos con la actual cultura. Etapa calificada como capitalismo artístico, semiocapitalismo, infocapitalismo o sociedad del conocimiento, cuyo fundamento consiste en el desarrollo de una nueva forma de economía, no centrada en el consumo material, sino más bien en el consumo cultural. Por lo tanto, el arte, la práctica artística y literaria adquieren una condición particularmente ambivalente. Más que un resultado o producto, el arte y la literatura son un acontecimiento en la medida que pueden generar una ruptura crítica con el entorno y con la conciencia enajenante; pero, al mismo tiempo, como entretenimiento, como evasión, sirven precisamente para fundamentar, ocultar, subliminar las contradicciones, los problemas y la situación de dominación, de enajenación que rige la existencia en el sistema actual.
En tal sentido, estamos ante una lectura diferente de nuestra √©poca, que puede llevarnos al di√°logo con otros textos, como ‚ÄúTrabajo alienado‚ÄĚ, ‚ÄúEl fetichismo de la mercanc√≠a‚ÄĚ de Marx y otros m√°s, para descifrar el secreto de la creaci√≥n literaria y art√≠stica contempor√°nea. Para la tradici√≥n occidental en torno al arte y la literatura su estatuto ontol√≥gico (su ser) resulta una problem√°tica irreconciliable entre dos opciones: se les afinca al polo racional, subordinada la creatividad a la raz√≥n, o se les refugia en la experiencia, como una fase imprecisa de percepci√≥n subjetiva. La consecuencia de ambas posturas consiste en entender el discurso art√≠stico y literario como producto, resultado o evento ubicado en la pseudo concreci√≥n de lo superficial, la apariencia y lo irreal. Es una postura que supone que existe una verdad, una realidad, una raz√≥n, una objetividad, una vivencia y una fenomenolog√≠a plena.
Despu√©s del giro ling√ľ√≠stico, la filosof√≠a anal√≠tica y el interaccionismo sociodiscursivo, las interpretaciones filos√≥ficas del fen√≥meno art√≠stico y literario han quedado desfasadas por constituir simples cambios de denominaci√≥n con id√©ntica funci√≥n sancionadora y reduccionista. No sorprende que ahora hablen del acontecimiento literario o art√≠stico o que califiquen determinado autor como poeta del acontecimiento, o determinada obra como el acontecimiento narrativo, etc. Sin embargo, siguen sin transitar hacia una perspectiva gnoseol√≥gica o cognoscitiva como una v√≠a para la plena comprensi√≥n y explicaci√≥n de la productividad est√©tico-literaria. La obra art√≠stica y literaria no posee una cualidad inherente o intr√≠nseca en su ser que le otorga su condici√≥n est√©tica, sino que esta se produce por la copresencia y participaci√≥n del sujeto o lector que activa su dispositivo verbal. Esta singularidad como operaci√≥n, propuesta y formalizaci√≥n de una vivencia es lo que la teor√≠a literaria actual define como acontecimiento.
En tal sentido, recupera la mediación del lenguaje en todo conocimiento y otorga al uso del lenguaje con intencionalidad no descriptiva, no racional y no referencial, sino imaginaria y simbólica, una condición singular que permite el acceder a lo universal desde lo particular. Es decir, el discurso artístico y literario no es un objeto ni un proceso ni un producto porque no se reduce al contenido ni a la forma; la crítica literaria no consiste en una descripción constatativa de los procedimiento temáticos y formales, sino pretende la reconstrucción explicativa de las condiciones de manifestación del discurso en acto y de los efectos desencadenados por el uso con intención estética del lenguaje.
Desde la perspectiva de los estudios literarios del siglo XXI, la labor de la investigación y el estudio de la literatura y el arte no radica en informar sobre aspectos descriptivos o anecdóticos de los recursos formales o de los argumentos de las historias presentadas, sino en recuperar su capacidad disidente y subversiva forjadora de una conciencia crítica en diálogo con la colectividad y la cultura. Sin duda, como ha afirmado Jeremy Rifkin, en La tercera revolución industrial (2011), el capitalismo ha ingresado a una fase nueva de la globalización a través de la automatización de los procesos, nuevos medios de comunicación, el cambio a energías renovables, la digitalización del trabajo y la incorporación de la inteligencia artificial.
En ese sentido, la revolución informáticodigital en curso desde hace tres décadas ha incidido en todas las esferas de la vida social al intensificar la productividad y el consumo. El mercado se ha expandido a todos los ámbitos geográficos y sociales. Se ha dado prioridad a los bienes intangibles y culturales cuya adquisición, a diferencia de los artefactos y bienes de uso, no tiene un límite natural propio de las necesidades materiales, con lo que han ampliado de modo ilimitado el campo de los negocios y las ganancias. Por supuesto que esta revolución del capitalismo posfordista ha modificado la actividad artística y literaria en todas sus instancias y componentes. Por ello, asistimos a una etapa en la que, contrariamente al periodo previo marcado por las restricciones y la escasez de recursos culturales, atravesamos una abundancia de ofertas, productos y actividades que podrían dar la errada impresión de que estamos en un desarrollo y una bonanza en el campo artístico y literario. Si fuera efectivamente cierto, este aspecto estaría en absoluta contradicción con la crisis sistémica y estructural que constatamos en el plano de la vida social.
Por lo tanto, el arte, la práctica artística y literaria adquieren una condición particular ambivalente. Son un acontecimiento en la medida que pueden generar una ruptura crítica con el entorno y con la conciencia enajenante, pero al mismo tiempo, como entretenimiento, como evasión, sirven precisamente para fundamentar, ocultar, subliminar las contradicciones, los problemas y la situación lamentablemente de dominación, de enajenación que rige la existencia en el sistema actual. En tal sentido, estamos ante un discurso en acción con vocación fundacional, que pretende recuperar el diálogo con otros textos y prácticas. Busca, a través de la práctica crítica, descifrar el secreto de la creación literaria y artística contemporánea, fundamentar el espíritu del cambio que organice la revuelta pacífica, que recupere un horizonte de vida sin discriminación, explotación y desigualdad para recuperar la solidaridad y la cooperación inherente a la existencia humana auténtica.
En la sociedad del capitalismo globalizado y la cultura del espect√°culo, se ha enajenado el lenguaje de su uso cooperativo y solidario propio de la comunidad humana al imponerle la confrontaci√≥n y la disputa como su funci√≥n principal. Esta suplantaci√≥n genera que los individuos se alejen de sus compromisos de pertenencia, de los h√°bitos verbales compartidos, de los juegos ling√ľ√≠sticos validados por todos para una convivencia estable y dial√≥gica. Ante esta p√©rdida del habla colectiva para la construcci√≥n y validaci√≥n de la vida social, la angustia hace su aparici√≥n, alimentada por el discurso fundamentalista religioso e ideol√≥gico promotor de un sentimiento de inseguridad, desconcierto y desconfianza. El capitalismo global difusor del culto al dios dinero ha extendido por los mercados y medios una falsa euforia de vivir la mejor era de la humanidad, que sigue a la √©poca cl√°sica y supera la etapa fordista del siglo XX. Sin embargo, como afirma Franco Berardi (2003), ‚Äúsi tenemos el valor de ir a ver la realidad de la vida cotidiana, si logramos escuchar las voces de las personas reales con quienes nos encontramos todos los d√≠as, nos daremos cuenta con facilidad de que el semiocapitalismo, el sistema econ√≥mico que funda su din√°mica en la producci√≥n de signos, es una f√°brica de infelicidad‚ÄĚ.
El crecimiento angustiante del miedo al ma√Īana, la incertidumbre cotidiana generalizada, no se solucionan con informaci√≥n cient√≠fica o propuestas l√≥gicas porque no son racionales, sino inconscientes, imaginarios en tanto fantas√≠as propias de periodos de crisis y cambios. La alternativa frente a esta radica en el propio lenguaje; m√°s precisamente, en el uso literario y art√≠stico del lenguaje. Solo este es capaz de activar la afectividad y la cooperaci√≥n solidaria esencial para la construcci√≥n del mundo social y cultural alternativo. Paolo Virno, en Gram√°tica de la multitud (2004), llama perturbaci√≥n ominosa al mecanismo que posibilita separar el miedo (concreto, individual, espont√°neo, preciso) de la angustia (abstracta, social, provocada, imprecisa) como condici√≥n indispensable para devolver a la conciencia una visi√≥n de la colectividad que restablezca el equilibrio entre el mundo interior privado y el mundo exterior p√ļblico. ¬ŅCu√°l es esa perturbaci√≥n ominosa y c√≥mo interact√ļa? La generada por la literatura y el arte como acontecimiento en su funci√≥n articuladora y performativa en la din√°mica social.
La cultura del espect√°culo posibilita, a trav√©s del control de los medios de comunicaci√≥n social, inducir un sentimiento de temor e inestabilidad en el p√ļblico como est√≠mulo para obtener como respuesta condicionada el reparo protector de un soberano autoritario. As√≠ se consigue convertir una ideolog√≠a totalitaria e irracional, encarnada en un Estado, en la salvaci√≥n que justifica todo atropello y atrocidad frente a los grupos y personas que, como adversarios, representan todos los males y son supuestamente responsables de la crisis angustiante. Sin embargo, la experiencia hist√≥rica de la resistencia cultural de la multitud de los sectores populares altera la respuesta condicionada entre temor-reparo (miedo-autoritarismo). Acostumbradas a procurarse diversidad de estrategias o reparos para protegerse, las organizaciones comunitarias inmersas en dichas pr√°cticas de sobrevivencia ponen en la balanza cu√°les son los peligros que deben enfrentar y establecen cu√°l es el m√°s horrible y nefasto, para optar entre alternativas posibles por la menos da√Īina, sobre la base del entrenamiento hist√≥rico de no disponer de ambientes prefijados y estables. Esta ambivalencia permite mitigar la desorientaci√≥n provocada por el condicionamiento inherente a la dominaci√≥n y el colonialismo.
Por esta tradici√≥n de resistencia cultural, esta ambivalencia encarnada en el arte y la literatura no es casual, porque ha enfrentado el virus de la indolencia, el desencanto, el matrimonio entre aquiescencia y conflicto, el desencuentro entre el ser y el sentir. Como ha se√Īalado Virno, esto significa que, para orientarnos en el mundo y protegernos de sus peligros, no podemos solo contar con formas de pensamiento, de razonamiento, de
discurso ancladas en uno u otro contexto particular, sino que existe un imaginario colectivo que constituido de ‚Äúlugares comunes‚ÄĚ encarna en una acci√≥n discursiva el v√≠nculo entre m√°s y menos, la oposici√≥n de contrarios, las relaciones de reciprocidad, de solidaridad, etc. Esta creaci√≥n o poiesis ofrece un criterio de orientaci√≥n y, por lo tanto, un posible reparo en el curso del mundo cuando se transita de lo impl√≠cito a lo expl√≠cito, en el acontecimiento literario y art√≠stico. As√≠ deja de ser un trasfondo inadvertido para adquirir la condici√≥n de visiones especiales, un recurso compartido al cual los ‚Äúmuchos‚ÄĚ, la multitud despose√≠da puede echar mano en cualquier situaci√≥n.
Al respecto Paolo Virno, en Virtuosismo y revoluci√≥n (2003), ha indicado que se trata de ‚Äúaferrar el campo de la coincidencia inmediata entre producci√≥n y √©tica, estructura y superestructura, revoluci√≥n del proceso laboral y sentimientos, tecnolog√≠as y tonalidades emotivas, desarrollo material y cultural‚ÄĚ. La actual ceguera frente a las posibilidades para fomentar una conciencia cr√≠tica desde la condici√≥n ambivalente del acontecimiento literario es consecuencia del oportunismo que ha acompa√Īado el crecimiento de la actividad y la cr√≠tica humanista. Esta, como ha afirmado Said, ha abandonado a los lectores en manos del mercado y las ventas, al promover su propio discurso interpretativo, en lugar de enfatizar la importancia del arte y la literatura para una cultura cr√≠tica y dial√≥gica, condici√≥n de base de todo desarrollo humano. La responsabilidad no es exclusivamente de los autores ni de las editoriales ni de la prensa, sino sobre todo del intelectual y la ciencia poscoloniales que requieren de una reorientaci√≥n radical. Tarea que aparece como un objetivo para refundar la praxis humanista y los estudios literarios. ¬ŅCu√°l es la funci√≥n del arte y la literatura hoy?
La práctica literaria es más un medio que un objeto, su conocimiento nunca será un fin. La experiencia de la literatura solo es una vía a la realización del individuo que busca en ella un sentido más grande: el acontecimiento estético, y de este se partirá para comenzar a generar un análisis. La literatura es un síntoma de su sociedad, como tal hay que observarla desde una distancia histórica, comprender el efecto que su contexto tiene sobre ella más que su mensaje. (Abril Medrano Yagui, Estudiante Literatura UNMSM)
Yo fui testigo de tal acontecimiento, quiz√° cu√°ndo era a√ļn adolescente y le√≠ La Metamorfosis de Franz Kafka, supuse que era una obra ficcional e incluso con un tono de cuento de terror; diez a√Īos despu√©s, la misma obra gener√≥ un giro de 180¬į en mi vida, ocasion√≥ que mi mano diera un golpe en mi frente, al darme cuenta de lo equivocada que pod√≠a estar e incluso generar en m√≠: el gran cambio. Posterior a aquello, eleg√≠ a la literatura como mi camino hacia mi amada libertad. (Jazm√≠n Torres Rojas, Estudiante Literatura UNMSM)
El acontecimiento est√©tico-literario, que se produce por una experiencia imaginaria, requiere de un observador que sea capaz de interactuar, de recepcionar y descifrar lo provocado por la irrupci√≥n de un efecto; luego tenemos la labor cr√≠tica literaria, manifestada desde la disidencia, la cual exige una lectura atenta de la forma, dando paso a la confrontaci√≥n anal√≠tica de lo transmitido en el texto. Es desde esa posici√≥n de disidencia que la labor cr√≠tica literaria nos hace ser capaces de llegar a ver el efecto de extra√Īeza. El desenredar lo encontrado en la simbolog√≠a del lenguaje empleado nos permite cuestionar lo existente en la sociedad y la cultura actual. (Mar√≠a Elena P√©rez, Estudiante Literatura UNMSM)
Collage: https://sites.google.com/site/musicayliteraturauniversal/
Compartir en
Comentarios
Déjanos un comentario
Visita mas contenido
Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Política