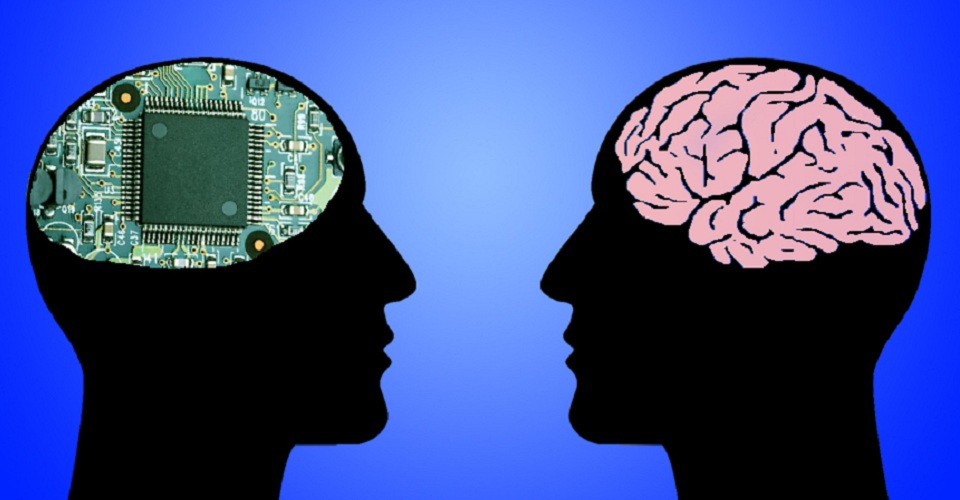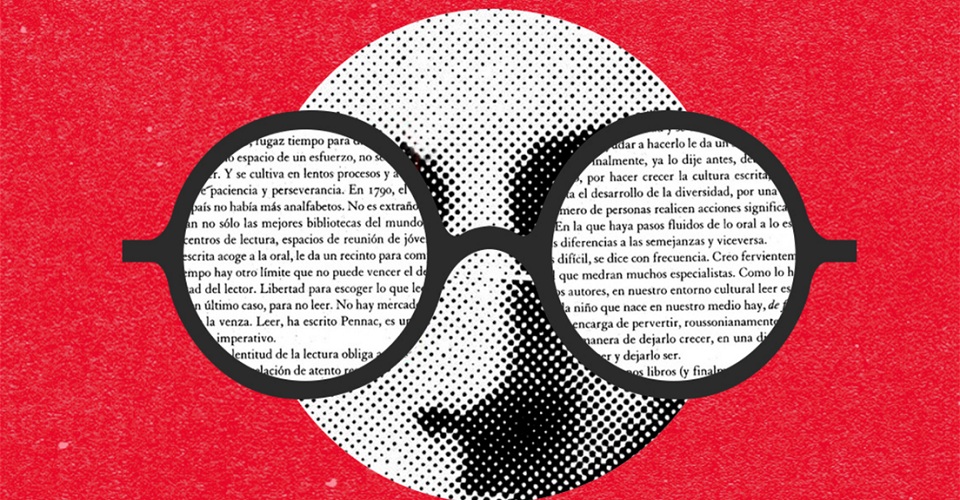Política
El sabor del texto

CONCIENCIA CRÍTICA | Miguel Ángel Huamán | Noviembre 04, 2023
Así como hemos dejado de lado la sazón y el sabor de la comida familiar, por el saber operativo de ofertas y promociones de bajo costo de la comida chatarra, la cultura del espectáculo vende obras supuestamente artísticas y literarias, cuyo supuesto valor es la evasión o el entretenimiento. La crítica del gusto funcional al mercado promueve el saber de esos textos como historias o recursos vistos como resultados o productos de consumo fácil. Promueven lecturas pasivas esenciales que refuerzan en los usuarios la creencia de vivir en la mejor era de la humanidad. La manipulación de los medios de comunicación y la industria editorial inunda con libros vacuos que engordan nuestro egocentrismo y autismo, pero empobrecen nuestra vida interior.
La información difundida en estas obras acostumbra al público al control de la hegemonía autoritaria de la razón universal, que rige el sistema del capital global. La dictadura de la información instrumental, impuesta por un uso confrontacional del lenguaje, alimenta la ideología del consumo y unas verdades de sentido común que expulsan cualquier afectividad, voluntad de cooperación o vocación solidaria. Por ello, la existencia se ha convertido en una rutina esclavizante, atosigada de frustraciones y carente de perspectivas de cambio. La vida se ha vuelto insípida y agotadora encerrados en nuestro espacio egoísta, como un reiterado texto de saberes vacuos, alejados del sabor, el afecto de la palabra imaginativa, creadora de un mañana diferente para la humanidad. El texto de toda vida no tiene un significado establecido, sino que debe recuperar en el devenir su sentido como acontecimiento afectivo en diálogo comunitario y fraternal. En ese sentido, la literatura nos ayuda a construir un futuro diferente.
A pesar de encontrarse acorralados y constreñidos por la religión del dinero y las ganancias, los humanistas y los artistas auténticos nos advierten que el texto de la vida no tiene un significado fijo, sino que su sentido depende de nuestra capacidad imaginativa que le otorga significancia a la vivencia o lectura. Debemos recuperar la afectividad articulatoria de nuestra humanidad propia del lenguaje simbólico, que ha sido la cognición diferencial que nos ha convertido en la especie más comunitaria y cooperativa del planeta, eje de nuestra supremacía. Las neurociencias y la biología de la mente enfatizan la importancia del afecto y las emociones para el aprendizaje, la memoria y el conocimiento. Esta trilogía reducida en la actual cultura del espectáculo y el consumo a la información o el saber operativo instaura una gran escisión entre el conocimiento individual y el social: sabemos usar infinidad de aparatos o dispositivos, pero desconocemos cómo funcionan e incluso el porqué de los mismos. En el mundo del siglo XXI todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas diferentes; asimismo, creemos saberlo todo porque orientados hacia el consumo compulsivo reducimos todo al valor monetario, a las ofertas y promociones que rigen a la colectividad al establecer lo que viene después. Esto otorga al desorden inherente del mercado la ilusión de un orden natural.
La gran mayoría de los críticos prácticos, intérpretes o comentaristas de las obras artísticas o literarias mayoritarias creen que su función consiste en ofrecer a los lectores el mensaje o significado oculto que el autor ha plasmado en su escritura. Asumen lo literario como un objeto, un resultado, un producto. De ser así, el escritor sufriría una pérdida, una devaluación a causa del significado que el crítico desvela. El mensaje literario sería parte de la estructura del texto independiente de la lectura o la experiencia estética. Los literatos orientados hacia el consumo y el entretenimiento en una cultura del espectáculo, intentan mostrar desde el comienzo de la narración o a partir de las figuras retóricas empleadas en su contenido, como si el sentido fuera algo secundario que puede ser sustraído al texto.
El saber de una receta indica los ingredientes, proporciones y tiempos de cocción, pero no puede asegurar el sabor del potaje propio de la degustación del cocinero y comensal. Más que el saber, hay que priorizar el sabor, la vivencia o la experiencia que nos deja el texto. En el empeño de ser un lector perspicaz y acucioso, los críticos compiten por descubrir el mensaje separable de la obra, así aparece el segundo marco referencial por el que se orientan: el gusto. Sobre todo, desde el siglo XIX, este poseía tanto o mayor peso debido a que la literatura, como pieza nuclear de la religión del arte, de esa época, prometía soluciones que ya no podían ser ofrecidas ni por los sistemas explicativos-religiosos, políticos-sociales ni tampoco por los de las ciencias de la naturaleza. Este hecho proporcionó en el siglo XIX a la literatura un significado eminente de carácter histórico-funcional. Por ello, los críticos interpretativos suelen hacer uso de reseñas, biografías, estudios o ensayos para ratificar la seriedad de su labor.
Sin embargo, el uso del lenguaje con intencionalidad estética propio de la literariedad se opone al de la literacidad que se fundamenta en un afán utilitario. Este es opuesto a la autonomía de la escritura literaria que adquiere plena vigencia a partir de la vanguardia a inicios del siglo XX. Desde ese momento, el texto de ficción o imaginativo se opone a ser un objeto consumible. Los lectores hermenéuticos de la comunidad de usuarios de la literatura, frente a los textos disidentes de vanguardia, en vez de poder asir el sentido como una cosa, solo constatan un vacío. Este no puede ser ocupado por un significado discursivo, pues todos los intentos de este tipo desembocan en algo parcial que obvia la significancia o efecto global del discurso estético.
Superado el realismo romántico del siglo XIX, el sentido de un texto tiene carácter figurativo porque solo se deja captar como imagen. En esta acontece la ocupación de aquello que el modelo del texto deja vacío, pero a lo que da contorno con su estructura. La imagen se sustrae a la capacidad referencial, pues no describe algo que estaría presente. Encarna una representación de aquello que no existe o, en su caso, que no se manifiesta lingüísticamente en la escritura literaria. Más que ilustrar los contenidos anticipa y precede el efecto estético como acontecimiento que rebasa toda causalidad o descripción. En esto radica la diferencia entre imagen y discurso.
Si el sentido que los textos literarios de ficción poseen como característica esencial se materializa en una imagen, entonces necesariamente debe producirse otra relación entre texto y lector distinta de la simple descodificación que la lectura hermenéutica avala con sus interpretaciones reductivas. La valoración del gusto al obviar la imagen queda caracterizada por la escisión entre texto y lector. Una propiedad específica de la obra de arte en este siglo XXI es su oposición a dejarse absorber en un significado discursivo. Como ha expresado Gérard Wajcman (La obra de arte, 2001), los textos artísticos no se descifran fácilmente porque hacen preguntas; es decir, son respuestas a interrogantes que el lector debe encontrar. En este sentido, constituye condición de la actividad creadora actual esta negación a un significado discursivo o lingüístico y su visión disidente frente a la tendencia a contemplar y asumir pasivamente la recepción de un contenido. En la base del uso literario del lenguaje se manifiesta un afán de atender al origen, a la intencionalidad que ha exigido su creación.
Como la vida, un texto literario solo puede desarrollar su efecto cuando se lee; así como la existencia adquiere consistencia solo cuando se vive. La lectura del texto o del mundo se ubican en el centro de las reflexiones que dan lugar al proceso de significancia del devenir. En ambos casos, se parte de la pretensión o presuposición de la capacidad humana de postular dicho sentido, aun cuando este no sea discernible o aparezca como ininteligible. El valor del texto o la existencia no se capta exclusivamente con su constatación ni con el hecho de su lectura o experiencia. La vida como texto y el texto como vida no poseen un contenido establecido previamente antes del acto de su lectura o vivencia. Así como el texto es un potencial de efectos que solo se pueden actualizar en el proceso de lectura, solo aprehendemos la vida viviéndola, significándola fenoménicamente. Texto y lector mutuamente se determinan como vida y experiencia, ambos términos se asumen como íntimamente relacionados, comunicados, interactivos.
La interacción entre lector y texto constituye la base del efecto literario que se despliega en la lectura considerada como comunicación. Así, como su intervención en el mundo, en las estructuras sociales dominantes y en la literatura anterior. Este efecto se manifiesta como reorganización de los sistemas de referencia que alude el texto a través de su repertorio y sus instrucciones de interpretación. En palabras de Wolgang Iser (1987): “El efecto estético, por lo tanto, debe ser analizado en el triple avance dialéctico del texto y el lector, así como de la interacción que acontece entre ellos”. La distancia que hay entre el arte y la literatura de hoy y la norma tradicional obedece a que ésta buscaba la verdad, mientras que dicha pretensión explicativa de la interpretación ha sido desplazada hacia un sentido figurativo que por su apariencia parcial abandona la búsqueda de la representación del todo como significado unívoco. Con otras palabras, el poeta no afirma nada pues no dirige su mirada hacia un significado representativo, sino hacia los efectos que las funciones simbólicas desarrollan en la obra artística.
El camino hacia un nuevo horizonte simbólico para la humanidad pasa por recuperar el sabor, la afectividad y la experiencia del sentido del texto artístico o literario. Igualmente, frente a la vida y el devenir, en oposición a una supuesta verdad o razón de contenido, debemos percibir la voluntad de posibilitar diálogo, encuentro y cooperación. En lugar de tender hacia una verdad autoritaria, monológica y funcional al consumismo compulsivo propio de la cultura del espectáculo, que tiende a perennizar el modo actual de vida, debemos alentar la disidencia, la búsqueda de un modo de vida más solidario, fraterno y cooperativo. Si la libertad de la palabra creadora no recupera la capacidad de imaginar un mundo más humano, las posibilidades de cambiar el reino del caos, el abuso, la corrupción que ha devenido nuestra sociedad seguirán siendo lejanas e inalcanzables.
Imagen: https://radioambulante.org/
Compartir en
Comentarios
Déjanos un comentario
Visita mas contenido
Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Política